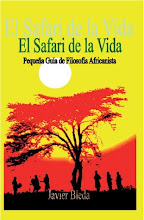Asistimos estos días a la catástrofe de Haití, y nos repele ver el desastre de cuerpos sin vida tratados como mercancía de desecho por palas y camiones tirando su contenido al vertedero de las políticamente correctas llamadas fosas comunes. Vemos el obligado pillaje de la población, desesperada por la nada sobre la nada, y resulta que es noticia el que alguien quite los zapatos a un muerto. Escuchamos que los gobiernos envían ayuda humanitaria, incluso que si queremos podemos dar nuestros dineros para financiarla, y nuestros corazones parece que se tranquilizan porque entre todos hacemos lo que hay que hacer. Nos muestran por televisión que alguien ha rescatado de entre los escombros a una niña después de cuatro días y el alborozo da la vuelta al mundo, como si con ello se asentase con más fuerza en nuestra conciencia la satisfacción del deber cumplido.
Hay quien piensa que las grandes catástrofes muestran lo mejor del ser humano, pero también hay quienes piensan, entre los que me encuentro, que según donde sean esas catástrofes lo que verdaderamente se muestra es la tremenda y vergonzante hipocresía de la Humanidad, al menos de la Humanidad desarrollada. Lloramos por Haití justo ahora, cuando la Naturaleza tiene una falla, pero no hemos llorado cuando la que falla es la Humanidad. Justo un minuto antes del terremoto la miseria local era tan grande en el país que parecía estar escribiendo los titulares de prensa del día siguiente: “Devastador terremoto en el país más pobre de América”. Había pocos ojos mirando hacia Haití cuando el otro poder de la Naturaleza, el de la ruina total, mataba sin piedad a miles de personas por no disponer de un puñado de monedas para comer, para medicinas, ni tan siquiera para pagar a un médico que certifique que sin dinero no se puede hacer nada. Y es ahora cuando lloramos a Haití, cuando la fuerza mediática, impulsada por la brutalidad sísmica, ha colocado de nuevo en el mapa a un país que hace frontera con la muerte cotidiana.
Resultará curioso ver como durante unos días, tal vez semanas, los informativos mantengan calientes las imágenes de las ahora inexistentes calles de Puerto Príncipe, pero pasados esos días las portadas irán cediendo espacio a la última hora de las cosas intrascendentes hasta que, llegado el momento, Haití pase a ser recordado solamente en los aniversarios ocupando su lugar en el ranking de catástrofes naturales. Triste miseria la nuestra, la de nuestras almas, la de nuestros espíritus, que diría el nuevo obispo de San Sebastián, que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y como él, yo también afirmo que, sin quitarle peso al desastre, que lo es y de magnitudes desbordantes, deberíamos sentir pena también por nosotros mismos que, una vez más, no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias por nuestra dejadez, esa que ahora da paso a los efímeros lamentos.
Y con África pasa lo mismo que con el Haití anterior al terremoto y que con tantos otros lugares de la Tierra, abandonados de la mano de los desarrollados. Parece que necesitamos que las desgracias sean específicas, cortas y contundentes para que nuestros corazones se muevan, de ahí que cien, doscientas o trescientas mil personas muertas de repente bajo el peso de sus casas nos hagan sentir algo. Pero veinte mil vidas diarias de niños y niñas repartidas por diferentes países y sin el estruendo de los cascotes no son importantes precisamente por eso, porque mueren sin hacer ruido. Y nos da igual, no sentimos nada, vivimos en la indiferencia total cumpliendo lo mejor que podemos con nuestros inventados ciclos vitales de veinticuatro horas, en los que no queda tiempo ni sentimiento más que para nosotros mismos.
Hace ahora poco más de un año que Timothy Garton Ash, catedrático en la Universidad de Oxford, escribió en El País: "Es evidente que el planeta no puede sostener a 6.700 millones de personas que vivan como lo hace la clase media actual en Norteamérica y Europa occidental, ni mucho menos los 9.000 millones previstos para mediados de siglo. O excluimos a una gran parte de la humanidad de los beneficios de la prosperidad, o nuestra forma de vida tiene que cambiar". Hemos de ser capaces de ver el desastre global al que nos encaminamos a toda velocidad y decidirnos por una cosa o la otra, la supremacía del más fuerte o la coexistencia de los seres humanos. Lamentable dilema.
skip to main |
skip to sidebar

Blog del periodista Javier Bleda para el Movimiento El Safari de la Vida
África esconde misterios verdaderamente increíbles que nos harán repensar muchos de nuestros actuales esquemas vitales. Pero también esconde pobreza, dolor, llanto, desesperación y muerte. Para los que quieren descubrir esos misterios sin ignorar el sufrimiento es este blog.