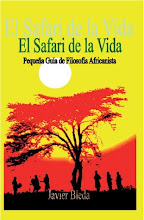Una desconocida amiga, lo cual puede venir a ser casi una paradoja, me ha felicitado la Navidad deseando que dicha felicidad no sea solamente un estado transitorio, sino más bien una forma premonitoria de recibir el acontecer que está por llegar.
No cabe ninguna duda de lo efímera que puede llegar a ser una felicitación de no ser porque el que la realiza, y el que la recibe, ambos dos, lleguen a una especie de acuerdo no hablado, ni escrito, sobre el deseo real de que esa circunstancia jovial del espíritu encuentre un camino más allá del contexto en que fue realizada. Así, mi desconocida amiga, sin duda me desea que estos días navideños compongan, con toda su ternura, el preludio de una felicidad duradera. Y lo acepto. Y admito que así sea. Y se lo agradezco, porque no debe haber sentimiento más puro que el que pretende tu felicidad sin conocerte.
Ahora bien, cuando me pongo trascendental empiezo a darle vueltas a las cosas y busco explicaciones más profundas sobre lo que, en este caso, puede ser un estado de ánimo conocido como felicidad, porque la felicidad como tal no existe, sino que hemos de ser nosotros mismos quienes le demos patente de existencia al acercarla o alejarla de nuestras vidas. Felicidad puede ser vivir bien, o tal vez mirar alrededor nuestro y ver que no estamos tan mal, o conocer a alguien que nos llena sin saber porqué, o incluso tener dinero, y si ha llegado de improviso dicen que la sensación es inenarrable. Felicidad puede que sea querer y saberse querido, vivir en un sitio que nos gusta o viajar sin tregua hasta desear el regreso a nuestras propias raíces. Incluso es posible que felicidad sea llevar una vida de escándalo y arramblar con todo lo que se mueva. No sé, nunca he conocido a nadie que sea verdaderamente feliz, no podría concretar. Puede que hasta yo mismo sea feliz y no lo sepa, porque ya no deseo, y eso, según los budistas y gente así, es la aproximación a uno mismo y de ahí al nirvana, que debe ser como un orgasmo cósmico prolongado a perpetuidad, aunque si no sé lo que es la felicidad menos todavía me voy a meter en camisas orientales de once varas.
Pero me pregunto, después de tanta divagación, si se puede ser feliz sabiendo que no se está haciendo absolutamente nada porque las cosas cambien, aunque sea minimamente. Porque hacer que las cosas cambien no es un imposible llamado utopía, sino que debería formar parte intrínseca de nuestro ser en tanto que humanos. Y las cosas que tienen que cambiar empiezan dentro de nosotros mismos, ya que de nada sirve lamentar lo lejano si nuestro yo cercano es deprimente con la naturaleza misma de nuestra razón de ser.
Yo no puedo ser feliz mientras un solo niño o adulto tenga que estar condenado cuando no debería ser así, ni puedo ser feliz cuando compruebo que transformamos el sufrimiento de los que sufren en molinos de viento y nos reímos de quien lucha contra ellos. No puedo ser feliz al ver que, un año más, nos damos al despilfarro del becerro de oro y cerramos nuestro corazón a intromisiones consideradas tan ilegítimas como incómodas. No puedo ser feliz cuando sé, porque lo he visto, que África llora. Y lloran también otros tantos en el mundo sin ser africanos, pero tocados del mismo mal.
La felicidad es algo extraño. Soy feliz porque una amiga desconocida me desea que sea feliz. Soy feliz por muchas cosas de mi vida que se supone dan felicidad. Y soy feliz porque, por fin, me he dado cuenta de lo estúpido que es ser feliz sin tener derecho a serlo. Más vale tarde que nunca. Debe tratarse de alguno de los estados transitorios de la felicidad.
skip to main |
skip to sidebar

Blog del periodista Javier Bleda para el Movimiento El Safari de la Vida
África esconde misterios verdaderamente increíbles que nos harán repensar muchos de nuestros actuales esquemas vitales. Pero también esconde pobreza, dolor, llanto, desesperación y muerte. Para los que quieren descubrir esos misterios sin ignorar el sufrimiento es este blog.