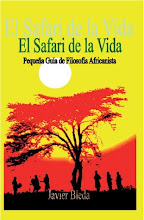Por Javier Bleda
Como ya es público y notorio, unas presuntas bragas de Eva
Braun, la esposa de Adolf Hitler, han sido subastadas en Inglaterra para mayor
gloria de los compradores de fetiches. Los organizadores de la subasta las
valoraron de partida entre 300 y 450 libras, pero el precio final alcanzó las
2.900 (3.300 euros), lo cual resulta cuando menos curioso puesto que también se
subastaron otros objetos de la misma señora, como por ejemplo un anillo de oro,
que alcanzó las 1.250 libras; y una cajita de plata grabada con las mismas
iniciales que las bragas, “EB”, conteniendo su pintalabios rojo, por 360
libras, es decir, el valor añadido del morbo superó al de las reliquias orfebres.
La encargada de la subasta, Sophie Jones, de la casa Philip Serrell, puntualizó
que la mayoría de los lotes ofrecidos, incluida la ropa interior, iban
acompañados de certificados de autenticidad y, esto es lo mejor, añadía que «La
prenda interior tiene signos de uso pero no hay agujeros y están muy limpias a
pesar de los signos de desgaste».
Desde luego es de agradecer que ya que se pagan tres mil y
pico euros por unas bragas al menos estén limpias, aunque no sé muy bien de
dónde, además de la manga, pueden sacarse el certificado de autenticidad de
unas bragas con setenta y tantos años de historia como para saber que son las
de Eva Braun y no, por ejemplo, las de Erika Bauer, que no tengo ni idea de
quién podría haber sido por aquél entonces, pero desde luego tendría igualmente
todo el derecho del mundo a grabar las iniciales de su nombre en sus propias bragas.
En este contexto, el del precio pagado por unas bragas donde
lo único auténtico es que son bragas y que su diseño se adecúa a los años
cuarenta, es en el que quiero centrar, una vez más, el debate sobre lo simbólico
y lo real, sobre lo superfluo y aquello que debería ser, suponiendo que sea
verdad que nos consideramos humanos y no se trate simplemente de una banal
pretensión antropológica de estar por casa. No es que quiera plantear, ni mucho
menos, que pagar más de tres mil euros por unas bragas usadas “limpias” sea
ninguna exageración, yo mismo hace veintialgún años pagué alrededor de cinco
mil pesetas (de las de entonces, como dirían los viejos) por unas bragas que,
según la vendedora, eran muy bonitas, pero sin duda un precio exagerado para lo
que yo pensaba que iban a durar puestas en la mujer a la que quería
regalárselas; además, el planeta está lleno de infinidad de subastas
paradójicas, como lo fue la del manuscrito de la sinfonía “Resurección”, de
Gustav Mahler, por el que la casa Sotheby's en Londres consiguió superar los
cinco millones de euros. Sin embargo sí considero procedente una reflexión al
respecto de mi planteamiento anterior, el de que sea verdad que somos humanos y
que, en principio, se supone que deberíamos preocuparnos por otros humanos a
partir de tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Tal vez sea
cuestionable esto de saber definir cuáles son exactamente estas necesidades
básicas, puesto que puede haber quien diga que poseer las presuntas bragas de
la mujer de Hitler sea fundamental para su existencia, pero entiendo que un
razonamiento básico, razonable y serio sobre dichas necesidades básicas, nos
lleva a comprender perfectamente que tenemos por costumbre rodearnos de objetos
tan fundamentados en el marketing de quien nos los ha vendido como, a veces,
absolutamente inútiles y sobrevalorados.
En mi ya dilatada experiencia africana he encontrado de
todo, gente que vive fenomenal y que no tiene nada que envidiar a los más ricos
entre los ricos; gente que prioriza disponer del último modelo de móvil por
encima de otras necesidades; gente culta y preparada y gente radicalmente
analfabeta; gente que vive bien y gente que vive menos bien; gente que quiere
que se hable de África más allá de los estereotipos (con razón), y gente que no
entiende por qué esos estereotipos siguen sobreviviendo en un mundo globalizado.
Pero también he encontrado, y sigo encontrando, gente que no tiene ni idea de
lo que va a comer el día de hoy, ya que pensar en la comida de mañana sería
hacerlo en un futuro inasumible a tan largo plazo; gente que no sabe cómo hacer
para que alguno de sus múltiples hijos, nacidos en la creencia de que son un
regalo de Dios, alcance a sobrevivir un día más; gente a la que beber agua
limpia le extrañaría tanto que llegarían a pensar si el momento no sería un espejismo
ilusorio; gente que muere por nada y otros que les dejan morir por ese nada;
gente que deambula con sus hijos en brazos sin saber si están vivos o muertos;
gente que no sueña con el más allá del primer mundo porque el mundo en el que
viven, ya sin posibilidad de catalogación numérica, les impide el conocimiento
de la existencia de otros mundos que no sea el próximo paso que sean capaces de
dar. Y esto es así, lo mejor y lo peor de África, en tiempos en los que unas
bragas viejas, o un puñado de notas musicales garabateadas, valen infinitamente
más que muchas vidas.
La sinfonía "Resurrección", estrenada casualmente
en Berlín en 1895, el mismo lugar donde fueron encontradas las bragas de EB, aborda,
también casualmente, temas universales de la vida y la muerte. Originalmente,
el manuscrito fue cedido por la viuda de Mahler, Alma (bonito nombre para el
debate planteado), y pasados los años acabó en manos del empresario y
economista estadounidense Gilbert Kaplan, quien igualmente de manera casual
nació en 1941, año arriba o abajo de la fecha original de uso de las bragas de
la señora de Hitler, y que quedó tan impactado por la pieza después de
escucharla en el Carnegie Hall de Nueva York en 1965, que al salir de la sala
manifestó que lo hacía como "una persona distinta". Tampoco me
considero yo capaz de validar qué puede hacer a alguien sentirse una persona
distinta, eso va mucho con el interior de cada cual y el nombre de la mujer de
Mahler; si acaso, podría afirmar con rotundidad que todo lo que he visto sí me
ha hecho una persona distinta, pero con la diferencia de que la música sonaba
más a réquiem que a resurrección. Al final lo único que me queda claro, desgraciadamente,
es que unas bragas valen más que mil palabras.